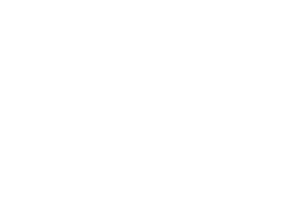Qué difícil es cambiar. Parece imposible detectar a tiempo los automatismos que me colocan una y otra vez dónde no quiero estar. Justo ahí, donde una y otra vez había decidido no volver. ¿Será porque en mi cerebro están grabadas las malditas cintas de mi madre, mi abuela y mi bisabuela? Esas que dicen que no es bastante ser mujer. Que ser mujer es algo secundario, un premio de consolación en el reparto de género. Tienes la intuición, para quedarte callada. Tienes la menstruación, para andarte con cuidado. Tienes agallas, para morir en el parto.
Paso.
Paso de esta repetición y me coloco del lado de los machos. Entonces, para macha yo. Aquí voy y vengo, dando lo que no tengo, como si fuera lo más natural descomponerme en pedazos para entrar en un traje prestado. Traje de luces, traje chaqueta, traje de doctora y traje de ministra. Todo lo que me pongo, me lo saco ahora que estoy cayendo en el amor.
Hace meses que caigo, quizá años. Empecé a caer a fuerza de altibajos. Me caía un rato y volvía al traje prestado. Hazaña que va, hazaña que viene, me fui desmoronando a medias hasta que un buen día quedé boca abajo.
-¿Cómo está la señorita?
la directora me saca una foto y la cuelga en el vestíbulo de la escuela. La señorita está que trina. Hecha una furia. Sonríe mostrando tres hileras de dientes desordenados. Está hirviendo, pero se hace la fina. Vuelve a sonreír. Nada. Aquí no pasa nada.
¿Que si tengo ganas de gritar?, ¡qué va!, yo soy buena. No grito más que al borde del ataque de nervios porque alguien ha derramado la leche en la nevera. U otro no me ha bailado el agua. Grito porque nadie me avisa de que ya subí al podio. Estoy subida al podio. Vivo en el podio. Soy la mejor, y soy perfecta. Entonces grito porque no encuentro un trabajo a la altura de mi curriculum encomiable. Grito porque las siete hembras que tengo a cargo están cansadas de cumplir tareas. Las siete que soy yo, no siendo ninguna. Yo, lo que es yo, no sé quién soy. Quizá nadie. Otra vez, una mujer, esta mujer que escribe.
Tan imposible me es cambiar como dejar el vicio de la escritura.
Parezco incapaz. Aquí, así de cruda y fuerte como la j de jodida. ¿Para qué escribo?… y sobre todo ¿para quién escribo? Tal vez para ti, que tampoco logras cambiar, que también estás jodida o jodido, y a veces lees. De hecho, yo cuando no escribo, leo. Leo todo lo que pillo, a veces libros, otras veces silencios, gestos serenos o compungidos. Leo como una posesa. Busco respuestas en los maestros, y en las hojas que son arrastradas por el viento. Leo el mundo a mi alrededor. Leo a mis amigos y a mis enemigos. Leo, leo y leo hasta caer rendida…
Cayendo estoy. Y digo en el amor porque hay un viraje deslumbrante en la caída. Pareciera que la imposibilidad de cambiar se está trocando en bienvenida. Me abro los brazos “ven aquí, mi chica”, y me acaricio. No hay mejor amante que el aire entrando en mis pulmones. Mejor marido que el que lleva mi apellido. Mejor sonrisa que la que me devuelven el yoga, la música, la danza con lo desconocido.
Cayendo en el amor veo que soy mi peor enemigo y mi mejor opción. Voy entrando a los músculos de Faustina. Los que me sostienen cuando tengo que dar un manotazo para apartar fantasmas. Saludo a mis dientes que lo mismo ríen que dan un mordisco. Saludo a mi tez morena de sol y blanca de vitíligo, a mi piel cicatrizada de guerrera en un cuerpo desnudo.
Cayendo en el amor me encuentro fresca como una lechuga. Así de incapaz, así de tuerta, así de inadecuada. El amor… ese cuento fantástico en que un otro nos completa, hecho añicos. Mientras la pandemia barre con nuestra ilusión de comodidad occidental y nos vamos al carajo, yo firmo un compromiso. Caeré hasta donde haga falta. En el suelo te espero, rendida.